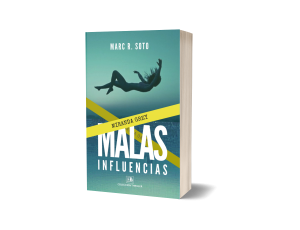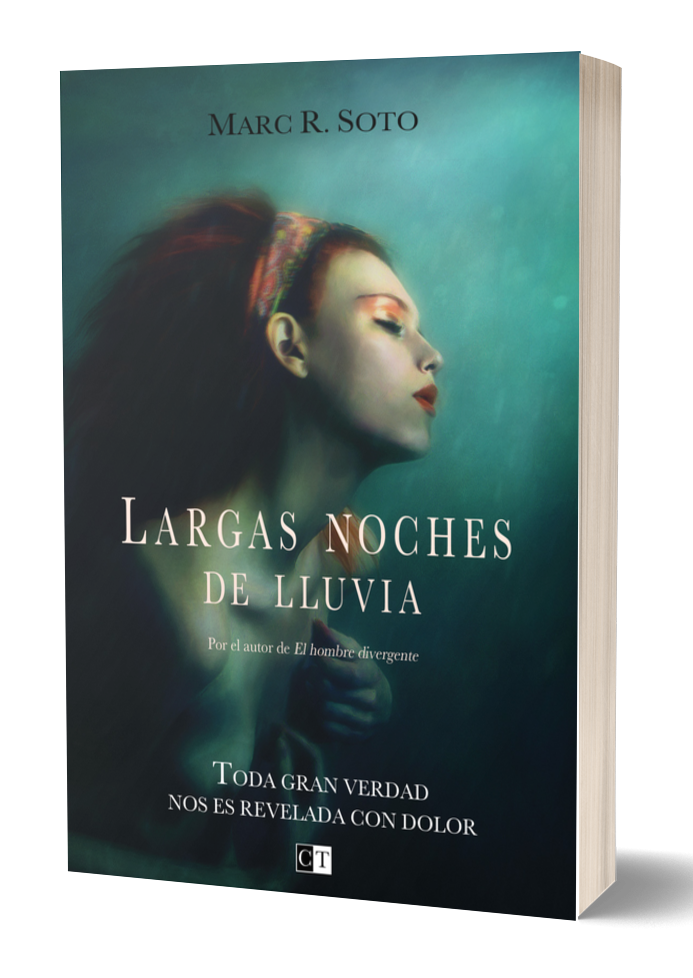Seguimos con el adelanto gratuito de «Malas influencias». Si has llegado hasta aquí sin haber pasado por los anteriores capítulos, deja que te lleve de la mano al punto de lectura en que te quedaste:
- Prólogo: Un hombre en la ducha
- Capítulo 1: Una llamada a medianoche
- Capítulo 2: Una visita guiada
- Capítulo 3: Un cadáver en el baño
- Capítulo 4: Un té en compañía
3
Bajar por las escaleras y regresar al descansillo fue como cruzar el espejo de vuelta al mundo ordinario. Atravesada la puerta, la realidad de la casa la golpeó como un puñetazo: las paredes pintadas de color lila, la escayola y los rodapiés blancos, las estatuas imposibles. ¿Todo aquello había sido elegido por la misma Norma Seller que había cambiado su vida con sus novelas?
Al fondo del pasillo aguardaba Andrés, charlando con Alicia. Cuando les vieron acercarse dejaron de hablar y les saludaron con la cabeza.
—Ya está todo —dijo Alicia cuando se detuvieron frente a ellos—. Si no necesitas nada más…
—Deja el material en la central y vuelve a casa. Ya redactarás el informe mañana. No creo que el cadáver vaya a salir corriendo.
Alicia asintió con la cabeza, tomó su maletín y se despidió de ellos con la mano, camino de las escaleras.
—Miranda —dijo Alejandro—, tengo que repetirte la pregunta que te hice antes. ¿Estás segura de querer entrar?
Miranda tragó saliva.
«¿Ya estás leyendo otra vez esa mierda?»
¿Por qué no dejaba de recordar aquella frase? ¿Por qué no podía dejar de escuchar la voz de Ricardo torturándola desde el pasado? Miranda apretó la mandíbula y frunció el ceño.
«¿Ya estás leyendo otra vez esa…?»
—Sí… —respondió, sin saber si lo hacía a la pregunta de Alejandro o a la que el fantasma del pasado de Ricardo le susurraba al oído.
Alejandro se la quedó mirando un segundo, dubitativo.
—Sí —insistió ella con mayor aplomo.
—Entonces, cuanto antes mejor.
Miranda lo acompañó al interior de la habitación y giró tras él hacia la puerta del baño.
—No toques nada.
Dio un paso al frente y cruzó el umbral.
El baño era amplio y tan ostentoso como el resto de la casa, a excepción de la buhardilla. Un lavabo doble lo presidía bajo un espejo inmenso. La grifería era dorada; la madera, noble; el alicatado, de un horripilante mármol verde con vetas negras que le daba al cuarto de baño un aire mortuorio y grotesco, entre morgue y mausoleo. Una docena de productos cosméticos para hombre se alineaba bajo el espejo. Miranda frunció los labios en una mueca al descubrir que el marido de Norma Seller utilizaba el mismo perfume que su ex: Egoïste, de Chanel.
Al fondo del cuarto de baño estaba la bañera, y colgando del borde de la bañera como un guiñapo, el cadáver.
Yacía boca arriba sobre los azulejos cubiertos de sangre y la cortina de baño arrancada, completamente desnudo. Miranda calculó que tendría cerca de sesenta años. Su pierna derecha seguía dentro de la bañera. La izquierda estaba doblada bajo el cuerpo en un ángulo imposible, producto de la caída. Los ojos abiertos del cadáver, de un azul grisáceo y ya sin brillo, miraban al frente sin ver.
Miranda tomó aire.
La sangre se había acumulado en las arrugas de la cortina de baño bajo el cuerpo, formando pequeños riachuelos y estanques oscuros que ya habían comenzado a coagular. Miranda contó una, dos, tres heridas en el cadáver, de unos cuatro centímetros de anchura. Dos de ellas estaban en el vientre. La otra, más abajo, en el pubis. El vello era gris allí donde no lo había oscurecido la sangre. El pene colgaba fláccido hacia un lado como la lengua de un perro muerto.
Miranda cerró los ojos y llenó los pulmones de aire. Se imaginó entrando en el cuarto de baño con un cuchillo en la mano. Se imaginó avanzado en silencio hacia la figura recortada tras la cortina de ducha. Se imaginó retirando la cortina, viendo el gesto de sorpresa en los labios de…
—¿Cómo se llamaba? —preguntó aún con los ojos cerrados.
—Daniel. Daniel Urtice —respondió Alejandro tras ella.
Daniel Urtice, por supuesto, pensó Miranda. Recordaba haber leído su nombre en la dedicatoria de alguno de los libros de Norma Segura.
Imaginó el gesto de sorpresa en los labios de Daniel. Imaginó que alzaba los brazos para protegerse. No, se corrigió mentalmente Miranda, no alzaba los brazos. Las puñaladas estaban en la cintura y el pubis. Daniel Urtice era un hombre alto, de alrededor de metro noventa, aunque no fuera fácil deducirlo dada la posición en que había caído. La bañera, además, apoyada sobre cuatro patas de garras doradas habría añadido varios centímetros a su estatura. No, no había alzado los brazos, los había hecho descender hasta el abdomen.
Una puñalada.
Otra.
La hoja del cuchillo sajaba la carne de los antebrazos. La sangre brotaba y…
Miranda abrió los ojos. Miró a izquierda y derecha. A la derecha, en el alicatado verde de la pared, distinguió un patrón en forma de arco formado por una nube de gotas de sangre. A la izquierda, otros dos.
Daniel se había defendido. Pero en una de las ocasiones la hoja había alcanzado su objetivo y comenzado a hundirse en la carne fofa del vientre. Miranda lo imaginó. Cerró los ojos y lo imaginó. Lo vio con mente de escritora. Lo vivió.
La resistencia inicial de la piel, reteniendo el filo del cuchillo durante apenas una décima de segundo, y luego aquel deslizamiento lento y dulce de la hoja en el interior del cuerpo. La boca de Daniel abriéndose en un gesto de dolor. No, no de dolor, decidió Miranda. De sorpresa. Resbalando hacia atrás. El cuchillo emergiendo del cuerpo empapado. El sonido del agua al repiquetar sobre el mármol. La hoja roja, sanguinolenta. La mezcla de agua y sangre caliente deslizándose por el metal, el mango, su mano, su antebrazo.
Y una nueva puñalada.
Y Daniel cayendo hacia delante, sobre el cuchillo de nuevo, que en esta ocasión se hunde en el pubis. Su mano tropieza con la cortina y se agarra a ella. La cortina se desgarra. Y el hombre cae girando hasta quedar boca arriba.
Y el cuchillo…
«Lo hemos encontrado, Alejandro». Las palabras que había pronunciado Andrés, el policía uniformado que montaba guardia frente a la puerta de la habitación, resonaron de pronto en su cabeza.
«Tenías razón. Seguía ahí.»
El cuchillo.
Miranda abrió los ojos y contempló el suelo frente a ella. A los pies del armario del lavabo y en la parte inferior de la taza del inodoro podía ver salpicaduras marrones: sangre seca.
Cerró los ojos. El cuchillo escapando de sus manos cuando el cuerpo de Daniel cae sobre ella. El cuchillo girando en el aire y cayendo al suelo de punta, rebotando y girando de nuevo en el aire, proyectando las salpicaduras en el inodoro y el lavabo hasta que por fin cae y..
«Tenías razón. Seguía ahí.»
Pero, ¿dónde?
Miranda abrió los ojos y miró a su alrededor. Si el cuchillo seguía allí solo podría estar debajo del cuerpo de la víctima, de lo contrario lo habría visto. Pero de ser así, todo cuanto había imaginado carecía de fundamento, era… una mala historia. Y Miranda detestaba las malas historias. De modo que…
Se agachó hasta quedarse de cuclillas y sonrió.
—Debajo de la bañera —dijo con evidente satisfacción.
Tras levantarse, se giró hacia la puerta. Alejandro la contemplaba con los labios prietos y el ceño fruncido.
—El cuchillo está debajo de la bañera. El asesino debió de golpearlo con el pie antes de huir.
Alejandro asintió con la cabeza.
—De todas las reacciones que hubiera esperado de ti… —comenzó a decir, pero dejó la frase en suspenso.
—¿Crees que tendrá alguna huella? ¿Restos de ADN? ¿Habéis encontrado sangre en algún pomo? —Miranda pronunció aquellas palabras atropelladamente, con los ojos brillantes. Hiperventilaba.
—Miranda…
—Dios mío, no puedo creer que estemos caminando por aquí sin llevar… ¿cómo se llaman esas cosas de plástico para los pies? ¿Polainas, fundas para los zapatos? ¡Vamos a contaminarlo todo!
Alejandro dio un paso al frente, colocó sus manos en los antebrazos de ella y la miró a los ojos sin pestañear. Miranda se encogió. «¿Me va a besar?», pensó escandalizada. «¿Aquí? ¿A menos de metro y medio de un hombre apuñalado, en un cuarto de baño ensangrentado?» Por un segundo sintió que le faltaba la respiración, pero un momento después todo se desmoronó.
Soltó el aire de golpe y sintió que toda la tensión acumulada se liberaba. Los ojos de Alejandro eran todo cuanto podía ver. Más allá, el mundo giraba en un remolino furioso.
—Respira, eso es, tranquila —dijo él con voz profunda, serena.
Miranda asintió con la cabeza y se concentró únicamente en respirar. Inspirar. Espirar. Las manos de Alejandro ejercían una presión firme y tranquilizadora en sus brazos.
—Eso es.
Gradualmente, su vista se aclaró y comenzó a respirar con regularidad.
Alejandro la contempló durante un segundo para cerciorarse de que la crisis había finalizado.
—Creo que será mejor que salgamos —dijo.
Miranda asintió con la cabeza. Cuando Alejandro retiró las manos de sus brazos, sintió un escalofrío, terriblemente consciente de que los ojos del muerto la contemplaban desde el suelo a su espalda.
—¿Y ahora qué vamos a ver? —preguntó Miranda una vez volvieron al pasillo.
Alejandro titubeó.
—Te voy a ser sincero, Miranda. No me gusta que estés aquí. No me gusta tener una escritora metiendo las narices en la escena de un crimen más de lo que me gustaría tener a un periodista. Y tú eres ambas cosas.
«¿Meter las narices? —pensó Miranda.— ¿Eso es lo que cree que he estado haciendo?»
—Si te sirve de consuelo, hace años que no ejerzo.
Alejandro alzó las manos con las palmas hacia arriba.
—La cuestión es que tengo órdenes de, entre otras cosas, dejarte ver todo. Pero después de tu reacción en el cuarto de baño…
—Hace veinte años que dejé de ser una niña, Álex. No necesito que un caballero de brillante armadura me proteja.
—Ya me imagino —murmuró Alejandro, haciendo caso omiso del diminutivo—. Aun así no me hace gracia llevarte a la cocina.
Miranda frunció el ceño.
 —¿Por qué? ¿Qué hay en la cocina?
—¿Por qué? ¿Qué hay en la cocina?
—No qué, sino quién. Norma Seller.
El corazón de Miranda se aceleró.
—¿Está aquí? ¿En la casa?
Alejandro asintió con la cabeza.
—Fue ella quien encontró el cadáver y llamó a la policía.
Miranda intentó imaginar lo que supuso para Norma. Llegar tarde, quizá de una firma de libros en Santander u Oviedo. Encontrar las luces encendidas, el coche de su marido en la entrada. Escuchar desde el hall, entre la Venus Amputada y el Cupido Lascivo, el sonido del agua que llegaba desde el piso superior. Subir las escaleras mientras llamaba a su esposo, o quizá incluso mientras se desnudaba con la idea de hacerle compañía en la ducha. Cruzar la puerta del baño. Y encontrarlo.
—Tiene que estar destrozada… —murmuró.
Alejandro se encogió de hombros.
—Si lo está, no lo aparenta. Eso no quiere decir nada, desde luego, no todo el mundo reacciona del mismo modo a algo así.
—¿Podría verla y hablar con ella? Es… —Se sintió ridícula e infantil al decirlo—. Algo así como mi escritora favorita.
Alejandro se la quedó mirando unos segundos y después, con un gesto que parecía equivaler a un «qué demonios», dijo:
—Vamos.
Miranda siguió a Alejandro escaleras abajo hasta el recibidor. Cuando llegaron a la puerta de entrada, giraron a la derecha y avanzaron hasta unas puertas dobles con cristal esmerilado tras las cuales brillaba una luz blanca.
Alejandro extendió una mano hacia el pomo y abrió una de las hojas.
Al otro lado, la cocina era tan enorme y ostentosa como el resto de la casa. En una mesa larga para ocho comensales, dos mujeres aguardaban sentadas de espaldas a la puerta. La primera era grande, robusta rozando la obesidad. Llevaba el pelo corto y rizoso, desarreglado. La segunda llevaba el pelo suelto y rubio. Delgada. Enfundada en un kimono de seda negro con motivos de color salmón. Al escuchar el ruido de la puerta, giró la cabeza y Miranda pudo comprobar que rondaba los sesenta años. Era Norma Seller.
Sus cejas se fruncieron un segundo al verles en la entrada.
—Miranda Grey… —dijo con voz cascada de fumadora empedernida—. ¿Qué haces tú aquí?
Has llegado al final del Capítulo 3. Si quieres, puedes continuar con el adelanto gratuito leyendo el Capítulo 4 o puedes descargar el libro completo en tu kindle y seguir desde allí pulsando en el siguiente enlace