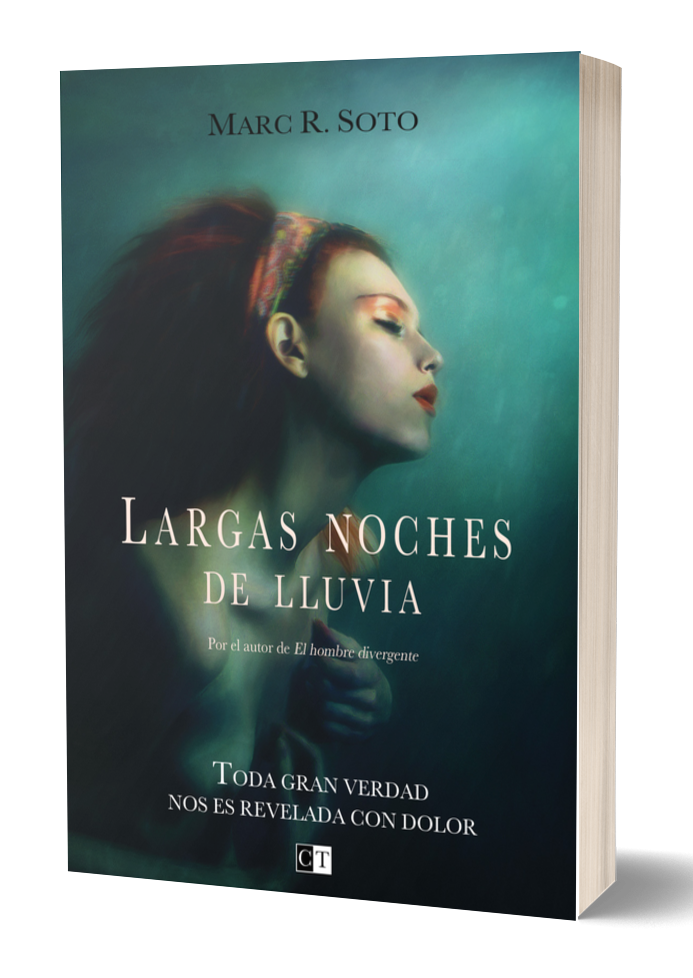Seguimos con el adelanto gratuito de «Malas influencias». Si has llegado hasta aquí sin haber pasado por los anteriores capítulos, deja que te lleve de la mano al punto de lectura en que te quedaste:
- Prólogo: Un hombre en la ducha
- Capítulo 1: Una llamada a medianoche
- Capítulo 2: Una visita guiada
- Capítulo 3: Un cadáver en el baño
- Capítulo 4: Un té en compañía
2
Miranda conducía a ciento cincuenta kilómetros por hora con las largas encendidas, el codo izquierdo apoyado en el reposabrazos y la mano diestra golpeando el volante al ritmo de la música. Había conectado el móvil por bluetootha la radio del coche y dejado que saltara un tema al azar de su lista de reproducción Miranda on the road, en la que predominaba el countryy el rock sureño: Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, Creedence y Bob Dylan.
Hacía media hora que se había incorporado a la A8 al ritmo de Gimme back my bullets. A lo largo del trayecto apenas se había cruzado con un par de camiones de gran tonelaje. El móvil, sujeto al parabrisas con un soporte de ventosa, le advertía puntualmente de los radares fijos. Cuando se acercaba a uno, aminoraba a 122 kilómetros por hora. Cuando lo rebasaba, pisaba de nuevo el acelerador y el New Beetle se encabritaba como un semental furioso.
Habían pasado exactamente cincuenta y dos minutos desde su partida cuando abandonó la autovía en la salida 264: La Acebosa, San Vicente de la Barquera. Éste último era el pueblo que había mencionado Jesús, una villa marinera tendida a los pies de los Picos de Europa.
Miranda siguió la carretera regional hasta la villa. Una vez allí, recorrió la avenida principal junto al mar y cuando el navegador del móvil le indicó que girara a la izquierda, abandonó el paseo marítimo. Una calle adoquinada no tardó en sacarla del laberinto de edificios de tres alturas y casas de pescadores para ascender zigzagueando a una colina cercana. Eran las tres y media de la mañana. A su izquierda, el terreno caía suavemente hacia el pueblo, donde las farolas encendidas dibujaban el contorno del estuario.
Tras doblar una curva a la derecha, divisó por primera vez la casa.
Era un antiguo palacio de indianos de dos alturas con la piedra original a la vista y tejado a dos aguas bajo cuyos aleros sobresalían las vigas de madera. Una galería acristalada miraba a la bahía desde la segunda planta. Dos gigantescas palmeras la flanqueaban a ambos lados de la fachada principal.
Miranda recorrió la carretera paralela al muro de piedra de tres metros de altura que protegía la casa de miradas indiscretas hasta llegar a la puerta principal. Allí, un coche de la policía local montaba guardia a la luz de dos faroles de forja.
Miranda bajó el volumen de la música, aminoró y condujo en segunda hasta detenerse a su lado. Cuando lo hizo, uno de los agentes se acercó hasta ella y, tras apoyar un brazo en el techo del New Beetle para agacharse, golpeó la ventanilla con los nudillos.
—Buenas noches, agente —dijo Miranda tras bajar el cristal.
—No puede detenerse aquí. Por favor, continúe.
—Tengo permiso.
—Señora, no me consta que…
—¿Puede confirmarlo? Mi nombre es Miranda Grey.
El agente la contempló de arriba abajo durante unos segundos. Por último, se incorporó y retiró el brazo del techo del coche.
—Espere aquí, por favor.
«Tranquilo, amigo, no me iré a ninguna parte».
Mirada tuvo que morderse mentalmente la lengua para no pronunciar aquellas palabras. «Tu problema, Miranda —le había dicho en una ocasión Jesús— es que tu lengua y tu cabeza funcionan a dos velocidades diferentes». Por supuesto, viniendo de Jesús el comentario tenía más de un significado, pero aquello no le restaba validez.
El agente de policía regresó al coche patrulla, donde le esperaba su compañero. Desde el New Beetle, Miranda vio cómo se sentaba en el asiento del conductor y hablaba por la radio. Un minuto después, caminaba de nuevo hacia ella.
—Identifíquese, por favor.
Miranda cogió la mochila, sacó de su interior la cartera y, del interior de la cartera, el DNI. Se lo entregó al policía.
El agente lo examinó durante unos segundos en los que deslizó la mirada del documento a Miranda y de Miranda al documento en varias ocasiones.
Se la quedó mirando una vez más con aspecto adusto antes de hablar.
—Aquí dice que su nombre es Miranda García.
Miranda tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no soltar un bufido. Todo aquello era una enorme pérdida de tiempo.
—Miranda Grey es mi nombre artístico. Si le soy sincera…
—Pero aquí pone García.
—Es lo que intento decirle. Miranda García soy yo. Miranda Grey también. No tengo aquí ningún libro para enseñarle, pero si busca mi nombre en Wikipedia…
—Señora, no tengo tiempo para tonterías.
—¿Prefiere que llame a Ricardo Alcázar para confirmarlo?
—¿El comisario Alcázar?
—Es mi marido.
Aquello era algo más que una ligera deformación de la realidad, pero Miranda pensó que merecía la pena intentarlo.
El agente tamborileó unos segundos con los dedos en el techo del coche antes de responder.
—La autorización está a nombre de Miranda García. Así que puede pasar. Pero en lo sucesivo le recomiendo que no vaya por ahí utilizando un nombre falso, señora.
De nuevo Miranda tuvo que morderse mentalmente la lengua. Le hubiera gustado contestarle que al menos en su caso no había nada falso en el apellido de Grey, como tampoco lo había en el de García. El segundo pertenecía a una niña con coletas que pasaba los veranos con la nariz metida en un libro en casa de su abuela, la que había estudiado periodismo en la Universidad de Salamanca, la que había hecho prácticas durante unos meses en El Diario Montañés hasta que en un reportaje rutinario había cometido el error de enamorarse del que a la postre acabaría siendo el comisario Alcázar. Grey era todo lo demás. Grey eran los libros. Grey era no pedir permiso ni perdón. Miranda Grey era mil veces más Miranda que Miranda García.
Pero el reloj del salpicadero marcaba las 3:28 de la madrugada y el tiempo apremiaba.
—Gracias, agente.
El policía se hizo a un lado y Miranda avanzó en primera hasta dejar atrás el coche patrulla y las altas puertas metálicas de forja.
Ascendió por el sendero de grava que serpenteaba a lo largo de un pequeño bosque de castaños de indias y desembocaba en la explanada frente a la casa. Las luces intermitentes de dos coches patrulla iluminaban alternativamente la fachada de rojo y azul. A su lado, la ambulancia permanecía muda y ciega, con las luces apagadas. Apartados del resto, en extremos opuestos de la explanada, vio un todoterreno azul con los bajos cubiertos de barro y un Citroën Xsara blanco.
Miranda aparcó junto al Xsara y se apeó del coche. Un hombre de paisano cruzó el umbral de la puerta y salió a su encuentro. Miranda, junto al New Beetle, lo examinó mientras se acercaba. Rondaría los treinta y muchos o cuarenta y pocos; con aquella luz era imposible precisarlo. Moreno. Supuso que él también había recibido una llamada a horas intempestivas, a juzgar por la barba de tres días que no había tenido tiempo de rasurar y el pelo oscuro que le caía en mechones rebeldes sobre la frente. Sus botines de ante hacían crujir la grava a cada paso a medida que se acercaba. Vestía una camisa blanca y, a pesar de que era una agradable noche de verano, una cazadora fina de piel que aleteaba tras él. El walkie-talkieprendido de la cinturilla de los pantalones vaqueros basculaba atrás y adelante a cada paso.
—Miranda Grey, supongo… —dijo cuando se detuvo ante ella. Aunque su expresión era seria, en sus ojos chispeaba una sonrisa de burla.
—Como muy bien me ha echado en cara su compañero en la puerta, aquí soy simplemente Miranda García. Y usted es…
—Inspector Torres. He sido yo quien le ha pedido a Fernando que la deje pasar —dijo, dando un golpecito con el dedo en el walkie-talkie—. Su marido hizo hincapié en que no le pusiéramos ningún problema. Nando es un buen chico, pero tiende a propasarse en su celo profesional.
—Exmarido —precisó ella. Se sentía ridícula con aquellos vaqueros viejos, la camiseta de AC/DC y la cazadora, pero al ver la alianza en el dedo anular del inspector, se sintió aliviada.
El inspector asintió con la cabeza con una expresión en la mirada que equivalía a un encogimiento de hombros y Miranda sintió como la parte García se apoderaba de ella durante un instante: «Qué forma tan original de meter la pata, hija. Va a creer que estás flirteando con él. ¿Qué será lo próximo?».
—En cualquier caso, será mejor que me acompañe —dijo el inspector—. Tenemos aproximadamente una hora o una hora y media antes de que llegue el juez para proceder al levantamiento del cadáver. Vamos.
Echó a andar por el patio de grava y Miranda lo siguió hasta la entrada principal.
—Recibimos la llamada a la una y media de la madrugada —dijo el inspector ya en el recibidor—. Quien llamó fue la esposa de la víctima.
Al decir esto, se la quedó mirando como si espera algún comentario al respecto, pero Miranda había decidido hacer lo que Jesús le había recomendado antes de salir de casa y mantener la boca cerrada. Por otra parte, tampoco se le ocurría otro comentario que el obvio: que si la víctima había sido la responsable de la decoración de la casa, el asesino merecía una medalla.
El recibidor en el que se encontraban era amplio, suntuoso. Una escalera ascendía desde el fondo y se dividía en dos brazos que daban a un lado y otro de la planta superior.
A ambos lados de la escalera, dos peanas sostenían sendas estatuas de mármol y pésimo gusto: un Cupido que apuntaba con su flecha el camino ascendente de las escaleras, mientras miraba por encima del hombro hacia la puerta de la entrada con expresión grotesca, infantil y lujuriosa; y una Venus de Milo con la mirada perdida.
Aquello era lo primero que veían los hipotéticos invitados de la pareja que vivía en esa casa, pensó Miranda con horror: las nalgas desnudas de un Cupido lascivo y los pechos de mármol de una mujer amputada.
Junto a la puerta principal había una mesita con media docena de figuras de Lladró y un ramo de hortensias azules frescas en un jarrón de porcelana. A cada lado de la escalera, un par de puertas dobles con paneles de cristal esmerilado conducían a otras tantas dependencias de la casa.
—¿Dónde encontraron a la víctima?
El inspector señaló con la mano las escaleras que ascendían entre el Cupido Lascivo y la Venus Amputada.
—En el aseo del dormitorio principal en la planta superior. Si me acompaña…
Miranda le dio al inspector tres escalones de ventaja para tener algo con qué comparar el Cupido de mármol y cuando quedó satisfecha, lo siguió.
En el pasillo oriental de la planta superior había cuatro puertas, pero estaba meridianamente claro tras cuál de ellas se había cometido el crimen. Junto a la escalera (y flanqueada por otras dos peanas sobre cuyos capiteles dóricos posaban sendas representaciones de la fertilidad) se abría una puerta de madera noble. Cada pocos segundos, la luz intensa, blanca y quirúrgica de un flashatravesaba la puerta y dibujaba con violencia los contornos del pasillo, con la precisión de una radiografía.
Un hombre uniformado guardaba la puerta. Cuando vio acercarse al inspector, se dispuso a decir algo, pero al descubrir a Miranda tras él cambió de opinión.
—Adelante, Andrés. No te preocupes por ella. Como si fuera de la casa.
Andrés le dedicó a Miranda una mirada breve e inquisitiva durante un segundo antes de responder.
—Lo hemos encontrado, Alejandro. Tenías razón. Seguía ahí.
«Así que se llama Alejandro —pensó Miranda—. Inspector Alejandro Torres. Interesante».
—Era una posibilidad a considerar. Supongo que no habéis tocado nada.
—La científica se ha limitado a sacar fotos y recoger algunas muestras.
—¿Sigue dentro?
Como toda respuesta, un nuevo fogonazo de luz atravesó la puerta.
El inspector Torres se giró hacia Miranda.
—Antes de dar un paso más necesito que me confirmes que estás segura de querer entrar en la habitación, Miranda.
Miranda tragó saliva. El inspector la miraba con absoluta seriedad desde sus ojos almendrados, pero una ligera traza de burla aleteaba en la comisura de sus labios. Desde que lo había visto acercarse a ella en el patio de la casa y la había llamado Miranda Grey había mostrado la misma ambivalencia: cuando sus ojos sonreían, sus labios permanecían serios; cuando eran sus ojos los que miraban con total seriedad, un aire burlón se instalaba en la comisura de sus labios, allí donde era casi invisible al ojo poco entrenado. La ponía nerviosa.
Además la había llamado Miranda esta vez. Solo Miranda. Y la había tuteado. Se preguntó si era algo que se estudiaba en la academia de policía, en alguna asignatura llamada «Cómo sacar de sus casillas a una escritora sabihonda». Deseó responderle alguna impertinencia, pero a pesar de que la voz de Miranda Grey le susurró con su voz ronca de femme fatalevarias respuestas ingeniosas al oído, se conformó con esbozar una sonrisa que confió en que el inspector tomara por humilde y sumisa.
—Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Pero dime, Alejandro, ¿tan horrible es ver un cadáver?
El inspector se encogió de hombros.
—Para según qué gente, ver una víctima de asesinato sí, lo es.
—Eso significa que para según qué gente, no —respondió Miranda—. Supongo que tendremos que averiguar a qué grupo pertenezco. Cuando quieras.
El inspector asintió con la cabeza, satisfecho, y cruzó la puerta. Miranda lo siguió.
Pasaron a la que a todas luces era la habitación principal de la casa: cuarenta metros cuadrados de pieles de animales en el suelo, de cama king-sizecon dosel, de más esculturas espeluznantes, de un gigantesco tocador lleno de frascos, perfumes, aceites; de un gran ventanal que daba a la galería que había visto desde el coche al acercarse a la finca.
A mano derecha, una gran puerta daba al cuarto de baño. Era de allí de donde salían los destellos de flash.
—¿Te queda mucho, Alicia? —preguntó Alejandro.
Una voz juvenil de mujer llegó hasta ellos desde el baño.
—¡Un segundo! —Un nuevo fogonazo puso punto final a su respuesta.
Apenas medio minuto después, la tal Alicia salió del baño. No tendría más de veinticinco años y podía ser tan inofensiva como una recién licenciada o tan peligrosa como una becaria, pensó Miranda tras examinar su atuendo: pantalón negro de pinzas; blusa blanca, quizá algo más ceñida de lo que exigía un puesto como el suyo, con los dos últimos botones desabrochados. Maquillada de un modo natural, casi imperceptible; el pelo rubio perfectamente planchado y con un corte que le realzaba los pómulos y los ojos, de un azul insultante. «A las tres y media de la madrugada», recordó Miranda con una sonrisa sarcástica. Llevaba la cámara (una Nikon con un aparatoso flashindependiente incorporado) colgada del hombro y un maletín metálico con las esquinas ligeramente oxidadas y más de un golpe en las superficies contrachapadas.
Se detuvo ante ellos y, tras dedicarle a Miranda una mirada mucho más breve e indiferente que la que Miranda le dedicaba a ella, se giró hacia el inspector.
—Necesito la escena para mí unos minutos más, Álex —dijo, colocándose un mechón de pelo tras la oreja—. Me gustaría tenerlo todo cubierto con la réflex y tomar una esférica antes de que llegue el juez.
Alejandro («Álex —pensó Miranda—, por lo visto es Álex para las amigas») asintió con la cabeza y Alicia volvió a entrar en el baño.
—Tenemos aproximadamente veinte minutos antes de que llegue el juez —dijo tras consultar el listado de llamadas recientes en su teléfono móvil, girándose de nuevo hacia Miranda—. Cuando esté aquí será el fin de la visita guiada.
—Nada de extraños en la escena del crimen, ¿eh? —respondió Miranda.
—Creo que no se hace idea de lo complicado que es obtener un permiso como el que le ha concedido el comisario. En cualquier caso, la puedo acompañar a ver el resto de la casa.
—¿Realmente importa? El asesinato fue en el baño.
Alejandro se encogió de hombros.
—Eso parece evidente, pero no podemos descartar que el asesino dejara algún tipo de rastro en el resto de la casa. Acompáñeme.
Salieron de la habitación. En el pasillo, el policía uniformado seguía donde lo habían dejado. Alejandro la condujo hasta la siguiente puerta.
—¿El despacho de la víctima? —preguntó Miranda, tras asomarse.
Alejandro asintió con la cabeza.
El interior de la habitación era mucho más sobrio que el resto de la casa: paredes blancas, moqueta gris, ningún elemento superfluo. Al fondo, bajo dos puertas acristaladas que se abrían a un pequeño balcón, una mesa de caoba presidía la estancia. Aparte del ordenador portátil cerrado sobre ella, estaba vacía. La silla de cuero al otro lado parecía cómoda y desorbitadamente cara.
El resto del despacho era diáfano. Miranda imaginó que durante el día la luz lo inundaría y le insuflaría algo de vida y calor, pero a aquellas horas de la madrugada el cielo tras las puertas de cristal no había comenzado a clarear aún y la luz que arrojaba la moderna lámpara de acero del techo era fría y aséptica.
No había ningún armario. Si en algún momento del pasado aquél había sido un dormitorio, la víctima lo había retirado y colocado en su lugar una estantería de pared a pared con las baldas a rebosar de archivadores A-Z, pulcramente ordenados con etiquetas adhesivas en las que figuraba el año, desde 1993 hasta 2018. A todas luces, la víctima llevaba un registro riguroso de facturas, movimientos bancarios, contratos…
Miranda observó los archivadores con una mezcla de fascinación y tedio. Que una vida pudiera resumirse de aquél modo, como una mera acumulación de ticketsde la compra, le resultaba deprimente. Su versión del infierno, una mesa de oficina con una montaña interminable de informes que leer, sellar y archivar, no distaba mucho del contenido de aquella habitación.
A medida que avanzaban los años, más archivadores compartían la misma fecha. Si aquello significaba que la vida de la víctima se había vuelto más complicada (y exitosa, supuso Miranda), el clímax había ocurrido en 2012. A partir de ahí el número de archivadores con la misma fecha decrecía. En el último de ellos cubría dos años: 2017 y 2018. Ambas etiquetas estaban nuevas y relucientes, a diferencia de las más antiguas que habían comenzado a despegarse, hasta el punto de que la de 2014 colgaba solo de una esquina, a punto de caerse.
—¿Podemos pasar? —preguntó Miranda.
Alejandro negó con la cabeza.
—Me temo que no. No parece probable que haya nada de interés en el despacho, pero el perito querrá inspeccionar personalmente cada centímetro cuadrado de esa moqueta.
—Supongo que tendré que conformarme. Aunque si le soy sincera, no veo el interés que puede tener visitar las habitaciones en las que no ha ocurrido nada.
Alejandro sonrió al escuchar aquel comentario, aunque de nuevo solo lo hizo con los ojos.
—Una mujer de acción, ¿eh? —comentó.
—Una mujer, punto —replicó con sequedad Miranda y al punto se arrepintió de haberlo hecho. Había algo en aquel hombre que la hacía saltar como un muñeco de resorte. Podía imaginar lo que habría dicho Jesús de haberla escuchado: «Las réplicas cortantes me las dejas para las novelas, guapa».
—Y una escritora. Supongo que eso puntúa doble en curiosidad —los ojos de Alejandro seguían chispeando.
El inspector parecía disfrutar sacándola de quicio. En esta ocasión, sin embargo, Miranda no mordió en anzuelo. Se lo quedó mirando mientras hacía esfuerzos para no decir nada.
Alejandro soportó estoicamente su mirada un par de segundos antes de encogerse de hombros y girarse hacia el pasillo con una sonrisa.
—En fin, sigamos —dijo—. Creo que lo que hay detrás de esta puerta le interesará algo más, aunque tampoco contenga ningún cadáver.
Sacó del bolsillo un guante de látex, giró el pomo dorado de la puerta al final del pasillo y la abrió. Al otro lado apareció una escalera estrecha y empinada que ascendía hacia la oscuridad.
Miranda se inclinó para tratar de examinar el interior.
—Un momento —dijo Alejandro.
Extendió la mano enguantada hacia la oscuridad y pulsó un interruptor.
Una bombilla incandescente de 20 vatios iluminó a duras penas el primer tramo de escaleras. Miranda contó ocho escalones antes de llegar a un descansillo. Las paredes habían perdido el blanco original hacía años y lucían varias manchas de humedad. El rodapié que seguía el recorrido de la escalera estaba despegado en varios puntos, dejando a la vista los clavos oxidados.
Miranda se giró hacia Alejandro y lo interrogó con un alzamiento las cejas.
—Adelante —dijo él.
—¿No esperamos al perito?
—La puerta estaba cerrada con llave y éste es el único acceso a la habitación de arriba. La esposa de la víctima nos la abrió cuando llegamos. Según su declaración, lleva siempre la llave consigo. De todas formas, será mejor que no toque nada.
Miranda contempló dubitativa el pasillo amplio y luminoso tras Alejandro antes de girarse hacia la escalera pobremente iluminada que ascendía entre paredes desconchadas. El hueco era tan estrecho que tendrían que subir de uno en uno.
—Adelante —insistió el inspector.
Miranda atravesó el umbral y emprendió el ascenso.
Un leve olor a moho los acompañó mientras subían por la escalera. En el descansillo apenas cabía una persona. Allí la escalera describía un giro de 180 grados y comenzaba a trepar de nuevo. El último tramo terminaba en una puerta abierta.
La luz tras ella estaba encendida. Era potente, cálida y caía sobre la escalera. Desde el descansillo solo podía ver el techo al otro lado de la puerta, en lo alto: vigas de madera, revoque blanco.
«El desván», pensó.
A medida que subía por la escalera alcanzó a ver diferentes aspectos de lo que la aguardaba tras la puerta. La luz allí ganaba a la oscuridad, y la escalera, aunque estrecha, pareció ensancharse. Incluso aquel aroma rancio a humedad no tardó en desvanecerse.
Cuando llegó al último escalón, Miranda sonreía.
Cuando cruzó al umbral, ya había decidido que no le importaría mudarse a vivir a aquel pequeño cuarto.
Tendría unos veinte metros cuadrados, pero las paredes quedaban bajo el techo inclinado, por lo que el espacio útil no excedería los doce: una habitación pequeña, pero encantadora.
Las vigas de madera en el techo estaban pulidas y barnizadas. La luz caía desde varios fluorescentes que le daban al lugar cierto aspecto de oficina, pero se trataba de una oficina en la que no le hubiera importado fichar cada día de ocho a seis.
No había allí rastro de la decoración ostentosa del primer piso. Tan solo varias estanterías antiguas llenas de libros. Una pequeña butaca orejera marrón con el tapizado desgastado y una vieja manta de color crema sobre de uno de sus brazos descansaba en una posición estratégica, bajo el único velux del tejado.
Pero lo mejor estaba al fondo.
Si la mesa de la víctima era gigantesca, de caoba, maciza y vacía, la mesa que Miranda veía ante ella era todo lo contrario: montañas de papeles, tazas con rotuladores de colores, libros apilados en precario equilibrio y una taza desportillada de la que colgaba la etiqueta de una bolsita de té se amontonaban en una mesa de factura humilde y funcional. Apenas quedaba sitio libre para trabajar, pero no parecía que la dueña de aquel espacio necesitase demasiado espacio. La única herramienta de trabajo era una máquina de escribir. No había ordenador portátil, ni escáner, ni impresora. Tan solo aquella vieja Olivetti verde con carcasa metálica.
—Sabía que te gustaría —dijo Alejandro. Su voz sonó apagada y lejana a oídos de Miranda, como si llegara hasta ella atravesando una cortina de agua.
Miranda se giró hacia la estantería llena de libros y comenzó a recorrer con la mirada los títulos en los lomos, algo que no podía evitar hacer siempre que visitaba por primera vez una casa. Al cabo de unos segundos, dejó de hacerlo. Se estremeció. Volvió la mirada hacia la mesa y de nuevo otra vez a los libros. Se había quedado sin respiración.
Dio un paso al frente y se quedó mirando los papeles apilados en la mesa. Sabía que no podía tocar nada, pero no necesitó hacerlo.
En la primera hoja se podía leer:
MALAS INFLUENCIAS
Por NORMA S.
(borrador)
Miranda se giró con un escalofrío. Alejandro la contemplaba desde la puerta, con los brazos cruzados. Por primera vez sonreía tanto con los labios como con los ojos, pero ella apenas se percató de ello.
—¿Es…? —comenzó.
Alejandro descruzó los brazos y asintió con la cabeza.
—¿La mujer de la víctima es Norma Seller?
La sonrisa en el rostro de Alejandro se ensanchó aún más, mostrando una hilera de dientes blancos y parejos.
Miranda tomó aire para responderle y en ese momento el recuerdo de la voz de Ricardo la sacudió como una bofetada, la dejó sin respiración:
«¿Ya estás otra vez leyendo esa mierda?»
Recordaba perfectamente el momento en que su exmarido había dicho esas palabras por primera vez. Estaba sentada en su butaca favorita y releía uno de sus pasajes favoritos de Al rojo vivo, la primera novela de Norma Seller publicada con ese nombre. Miranda había encontrado aquel ejemplar de bolsillo en sus años de universidad, en la habitación de su compañera de piso en Salamanca y desde que lo leyó por primera vez ya nunca se había separado de él.
Para alguien como ella, que había crecido rodeada de clásicos del Siglo de Oro y de las tramas educadas y limpias de las novelas de Agatha Christie en casa de su abuela, Norma Seller había sido un descubrimiento aterrador… y delicioso a un tiempo. El descubrimiento tardío de que en los libros podía también haber angustia, tensión, violencia y sexo. Por el amor de Dios, toneladas de sexo. ¡Y tacos! En las novelas de Norma Seller, los personajes hablaban del mismo modo que lo hacía el taxista que la llevaba los viernes a la estación de autobuses para volver a casa de sus padres en Gijón, la cajera del supermercado en el descanso del cigarrillo o los niñatos que trapicheaban en el Paseo del Rollo.
En Al rojo vivo, la protagonista, una actriz famosa por sus romances dentro y fuera de la pantalla, era secuestrada y sometida a todo tipo de vejaciones psicológicas en una versión retorcida y macabra de las escape roomsque tan populares se volverían años después. Mientras tanto, fuera de la serie de habitaciones en que la actriz había sido recluida, la investigación de dos agentes de la Policía Nacional avanzaba a paso lento pero seguro, cerrando el círculo alrededor del secuestrador, que cada cierto tiempo subía a internet clipsde vídeo con las pruebas que la actriz debía superar.
Pero eran aquellas pruebas las que la habían fascinado, no la investigación en sí. Las pruebas. Por el amor de Dios, las pruebas. Tras la puerta cerrada de su habitación de estudiante, una joven Miranda de veinte años se preguntaba si eso le gustaba a su compañera de piso. Y lo que era más importante, si eso le estaba gustando a ella.
Lo que la escandalizaba era la respuesta que, escalofrío a escalofrío, se abría paso bajo su piel: un claro y rotundo sí.
Que le gustaba y quería más. Mucho más.
Pero Al rojo vivoera la primera novela que Norma había publicado como Norma Seller y aún no estaba en las librerías la segunda. Aunque la autora había publicado con anterioridad más de una docena con su auténtico nombre, las novelas de Norma Segura no le satisfacían del mismo modo. Así que Miranda hizo lo que miles de personas hicieron antes que ella al enfrentarse al mismo problema: comenzar a escribir sus propias historias al más puro estilo de Norma Seller. Al principio escenas sueltas, relatos cortos más adelante, novelas impublicables después.
En su último año de carrera, realizó prácticas en El Diario Montañés de Santander. Entonces fue cuando conoció a Ricardo Alcázar. Cuando, dos años después de graduarse, Ricardo y ella contrajeron matrimonio, Miranda se mudó definitivamente a Santander.
Hasta hacía un año y medio.
El ejemplar de bolsillo de Al rojo vivoque había sustraído de la habitación de su compañera de piso la había acompañado en cada una de sus mudanzas, cada vez más desgastado, cada vez más hinchado por la humedad, con el filmprotector de la portada satinada despegándose en las esquinas.
Aquel libro era uno de sus pocos tesoros, la razón por la que había empezado a escribir, la razón por la que Miranda Grey había nacido.
Y Ricardo le había preguntado por qué estaba leyendo aquella mierda.
En la buhardilla de Norma Seller, Miranda notó cómo la antigua furia ascendía de nuevo hasta su rostro.
Aquella mierda…
Por supuesto, su exmarido no estaba solo en su apreciación de los libros de Norma Seller. La crítica literaria sostenía una opinión bastante similar a la suya, que oscilaba entre la indiferencia hacia sus primeras obras y el desprecio más rotundo cuando las novelas de Norma Seller se volvieron sumamente populares al ser adaptadas para una serie de un canal de televisión por cable estadounidense.
Miranda no se engañaba acerca de su responsabilidad en la ruptura de su matrimonio. Era posible que la culpable hubiera sido ella, pero en realidad todo había comenzado allí, en aquella butaca, cuando, al apartar la vista de su viejo libro de bolsillo y alzar la cabeza como si la hubieran abofeteado, lo vio frente a ella, con la barba pulcramente delineada, el pelo negro y repeinado, las manos en los bolsillos y aquella mirada, aquel rictus en la boca que parecía hablarla del mismo modo en que hablaba a sus hombres: «No eres nada, García; no vales nada, García; mírate, García, leyendo la misma mierda una y otra vez…»
—Creo que deberíamos bajar, Miranda —sonó la voz sosegada y firme de Alejandro tras ella.
Miranda dio un respingo. Parpadeó.
Sentía la piel de gallina en los antebrazos y la boca reseca.
Asintió con la cabeza y se giró, no sin antes dedicar un último vistazo reverencial a aquella buhardilla, como si fuera un santuario.
—Cuando quieras, vaquero —murmuró con una sonrisa temblorosa en los labios.
Has llegado al final del Capítulo 2. Si quieres, puedes continuar con el adelanto gratuito leyendo el Capítulo 3 o puedes descargar el libro completo en tu kindle y seguir desde allí pulsando en el siguiente enlace