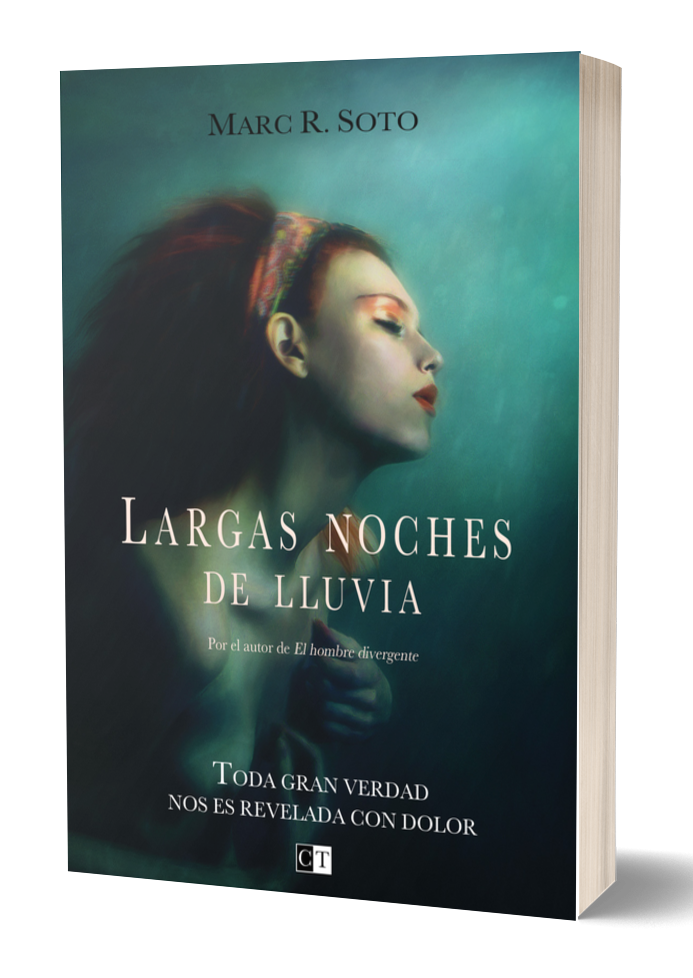A mis amigas del campamento les encantan las historias de terror que los monitores nos cuentan después de la cena. Nos sentamos todas alrededor de la fogata, entre las tiendas dispuestas en círculos concéntricos, y escuchamos cuento tras cuento. Mi tienda está en el círculo más alejado, así que para compensar intento colocarme siempre cerca de las llamas.
A mí esas historias sobre momias o vampiros me parecen babosadas para niñas pequeñas, pero no me importa escucharlas si puedo sentarme un rato junto al fuego, caliente y a salvo.
Tampoco me da miedo caminar después sola entre las tiendas hasta llegar a la mía, en el límite del bosque. En realidad, me alegro de que seamos impares y no me haya tocado compañera. Las otras niñas son tontas. ¿Quién necesita saber si a Marina le gusta Álex o si Lucía está por el otro monitor?
Pienso que si tuviéramos móvil estarían más tranquilas, pero nos los requisaron al llegar y además aquí no hay cobertura, así que hasta dentro de diez días, nada. De verdad, qué ganas.
Al rato, los monitores dicen “¡luces fuera!” y el campamento queda a oscuras. Y es entonces cuando empiezo a tener miedo.
Supongo que en las tiendas del círculo interior no se escuchan ruidos, porque el fuego espanta a los monstruos, pero en la mía sí. Se oye el ulular de las lechuzas, el crujido de nudillos de los árboles, pasitos nerviosos de alimañas entre la maleza. Yo me tapo y espero con el saco subido hasta la nariz, apretando contra el pecho el encendedor y el bote de líquido para barbacoas que robé el tercer día. A veces la luna ilumina el claro y vislumbro sombras, animales encorvados frente a la puerta.
No sé cuánto tiempo pasará, pero a mí me parece mucho. Imagino que está esperando a que se apague el fuego.
Entonces oigo sus pasos.
Se oyen muy fuerte porque en las otras tiendas todas duermen. Martina. Alicia. Esther. Todas. Cogidas de la mano.
Los pasos se acercan. Son pasos pesados. Hacen crujir las ramitas que alfombran el suelo. Pasos largos.
La primera vez me hice ilusiones: aguanté la respiración y esperé quieta a que el monstruo pasara de largo.
Pero ahora sé que se detendrá frente a la puerta de tela, donde veré su silueta encorvada, como cada noche.
Sé también que después escucharé el crepitar de la cremallera de la tienda al abrirse y cerrarse de nuevo, muy despacio.
Quedarme quieta ya no es estrategia. Qué otra cosa hacer cuando (los ojos cerrados, el corazón latiéndome furiosamente en los oídos) vuelva a escuchar el sonido del cursor de la cremallera, esta vez la del saco, deslizándose muy despacio por sus dientes, espalda abajo.
Su respiración húmeda junto a mi cuello.
Su perfume.
Qué otra cosa hacer, salvo abrir la espita del bote de líquido para barbacoas.
Pensar que todavía quedan diez días de excursiones; diez noches de cuentos. De codazos, bocas, sonrisas, dedos.
Prender la llama.
Llamar al fuego.